En tiempos de cambios estructurales en la justicia federal y de debate sobre la implementación del sistema acusatorio, las garantías del proceso penal vuelven al centro de la escena. ¿Cómo asegurar una persecución penal eficaz sin poner en riesgo los derechos fundamentales de los acusados? Gabriel Pérez Barberá, doctor en Derecho, fiscal ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico, profesor ordinario de Derecho Penal en la Universidad Torcuato Di Tella y ex becario de la Fundación Alexander von Humboldt en Alemania, propone un enfoque equilibrado: lejos de las lecturas maximalistas que inmovilizan al derecho penal y también de las miradas autoritarias que reducen las garantías a su mínima expresión. Para él, se trata de un retorno necesario a los clásicos del derecho procesal penal, un equilibrio que constituye uno de los ejes centrales de su libro “Las garantías del proceso penal. Derechos fundamentales y sistema acusatorio”.
¿Qué fue lo que lo motivó a escribir este libro?
Además de mi trabajo como fiscal, tengo una vocación y una actividad académica muy intensa también. Lo que originó este libro fue entonces más que nada un interés académico. El tema de las garantías constitucionales es de por sí muy importante, y cautiva. Pero además de eso le presté atención porque es muy evidente para mí la relación que existe entre nuestra comprensión de las garantías y algunos de los problemas institucionales que tenemos y que me preocupan. En Buenos Aires, en una parte tanto del Poder Judicial como del ambiente universitario, hay una concepción de las garantías, no sé si imperante, pero sí muy intensa, que es extremadamente maximalista. Y eso, en ciertos sectores, se ha traducido en una aplicación muy insuficiente o muy selectiva del derecho penal, lo que decanta, lamentablemente, en un desprestigio generalizado de la administración de justicia penal.
¿Cómo fue que comenzó a advertir esto?
Yo desde 2015 me desempeño en Buenos Aires en la Justicia en lo penal económico, que es federal, y por eso observo muy de cerca la justicia federal en general. Pero antes de eso, en Córdoba, fui juez provincial de una cámara de apelaciones en lo penal por casi diez años. Ahí yo era considerado un juez bastante garantista, y creo que realmente lo era. Pero cuando llegué aquí me di cuenta relativamente rápido de que lo que yo hacía en Córdoba en términos de aplicación de garantías era bastante restrictivo en comparación con lo que estaba naturalizado en Buenos Aires. Para colmo, en ese momento digamos de “descubrimiento” de la realidad local, me ocurre algo a nivel personal que me marcó bastante. Hace relativamente poco tuve la suerte de volver a ser padre. Así es que, llegado el momento, tuve que sumarme a los típicos grupos de “papis y mamis del cole”. Con el tiempo mi esposa y yo nos hicimos amigos de una pareja muy agradable, padres de una compañerita de mi hijo. Los dos son personas excelentes, honestas, inteligentes, no vinculados en absoluto al mundo del derecho y para nada autoritarios ideológicamente. Pero el punto de la anécdota es el del momento en el que me encuentro por primera vez con la mamá de esta nena, hace tres años, en una reunión de padres. Cuando ella me pregunta a qué me dedico y le respondo, me mira fijo a los ojos y me dice: “¿no serás garantista, no?”.

¿Y cómo reaccionó usted ante esa observación?
Me llamó muchísimo la atención. Ante todo, que la palabra “garantista” fuese tan familiar en gente que no tiene nada que ver con el derecho penal. Pero además me dije: ¿cómo es posible que ser garantista, que es algo que los abogados, los jueces, los fiscales tenemos que ser, porque las garantías están en la Constitución y nosotros obviamente tenemos que honrar la Constitución, pueda ser visto socialmente como algo tan negativo? De hecho, usted recordará que el asunto del garantismo hasta llegó a colarse como tema de campañas electorales. Por eso no pude dejar de pensar, de preguntarme: ¿Qué está pasando acá? ¿Qué estamos haciendo nosotros desde la justicia penal o desde la universidad para que tanta gente de a pie tenga una percepción tan negativa de algo que debería ser positivo? Entonces pensé: algo hay que hacer con esto, no puede ser que las cosas hayan llegado a este punto. Las garantías no pueden estar ahí para suprimir el derecho penal, y a la vez, un sistema penal sin garantías sólidas es inviable en un Estado de derecho. El punto de equilibrio entonces es simple: ni exceso de garantías, ni exceso de derecho penal. En cualquiera de los excesos está el problema. Sin embargo, me da la impresión de que en ciertos ámbitos sólo se ve como problemático el exceso de derecho penal.
¿Puede profundizar un poco ese punto?
Es verdad que en algunas jurisdicciones se aplica demasiado derecho penal, y eso por supuesto es un problema. Pero me parece que haber puesto tanto énfasis en ese punto ha impedido advertir que también es un problema, y muy serio, que en otras jurisdicciones se aplique muy poco derecho penal a quienes correspondería aplicarlo, entendiendo por “aplicación” un proceso completo, es decir, con imputación, juicio, condena y ejecución de la pena. Bueno, si ese déficit de aplicación de derecho penal ocurre en un ámbito con mucha visibilidad, como el de la Justicia penal económica y federal, entonces la consecuencia es que la justicia penal se desprestigia en general. Se ve entonces que el exceso de punitivismo en ciertos ámbitos ha conducido a una crítica tan virulenta al derecho penal desde un lugar de garantismo extremo que, al final, la consecuencia es que deja de percibirse al derecho penal como algo moralmente valioso, y yo creo que eso es muy negativo en un Estado de derecho. Para la Constitución, de hecho, el derecho penal es algo valioso, le ha dedicado varios preceptos específicos. También, desde luego, lo ha limitado con las garantías, pero ante todo lo ha reconocido como un instrumento valioso de cohesión social. Ya en la Constitución misma está, entonces, ese equilibrio entre garantías y aplicación eficaz del derecho penal al que me vengo refiriendo. Cualquier lectura de la Constitución que no reconozca ese equilibrio es, por lo tanto, una lectura equivocada. Las garantías tienen que estar ahí, desde ya, para proteger los derechos de las personas; pero a la vez tienen que posibilitar la correcta aplicación del derecho penal. Ninguna sociedad seria puede funcionar si el derecho penal no funciona. Eso genera anomia, uno de los peores males para cualquier comunidad.
¿Y cómo sería un funcionamiento correcto del derecho penal?
En ninguno de los países que admiramos por su desarrollo económico y cultural ocurre esto de que solamente se aplica derecho penal, de un modo relevante, a un determinado sector de la población. Me tocó ir a un curso de capacitación en Europa sobre criminalidad económica y organizada y me llamó la atención el elevado índice de condenas a penas efectivas por delitos tributarios, económicos, financieros y de lavado de dinero en todos los países europeos, en Estados Unidos y en países asiáticos como Singapur, Corea del Sur, Indonesia. Eran índices muy altos en comparación con los nuestros, que eran tan ínfimos que mis interlocutores ni siquiera entendían mis cifras. Esto es lo que no puede suceder. De lo contrario, los empresarios que pagan sus impuestos, los agentes financieros que cumplen con las normas del mercado de capitales, los que ejercen el comercio con honestidad se ven automáticamente en competencia desleal con quienes optan por violar la ley. Por supuesto que una parte del problema está en la política, que envía al sistema cada vez con más frecuencia leyes de amnistía para delitos tributarios y hasta aduaneros. Pero si a eso le sumamos una aplicación maximalista de las garantías o interpretaciones antojadizas del derecho penal que generan una impunidad desmedida para lo poco que nos queda, entonces el resultado es desolador.

¿Esto no puede generarle objeciones muy fuertes de parte de los abogados defensores?
Hasta cierto punto. Porque lo que le estoy describiendo estaría produciendo un fenómeno en Buenos Aires que a mi juicio también es muy preocupante: parecería que está desapareciendo o mermando mucho un mercado, un mercado que supo ser importante para los estudios jurídicos, que es eso que podría llamarse “derecho penal corporativo”. Me lo dicen muchos abogados, honestos y muy formados técnicamente, que están sin dudas entre los mejores profesionales que conozco. Uno me lo dijo así de directamente: “En los últimos años tenemos menos trabajo y estamos forzados a cobrar honorarios más bajos porque se le perdió el miedo al derecho penal”. Se refería, por supuesto, al derecho penal que se aplica en el ámbito penal, económico y federal. El cliente corporativo es una persona informada, sabe lo que está pasando en la justicia. He sido abogado defensor y los conozco. Bueno, tal como yo lo veo, todo esto es, por lo menos en parte, una consecuencia del exceso de garantismo en ese ámbito. Un exceso que, como usted ve, no es conveniente para nadie: ni para el sistema público de administración de justicia, que se desprestigia por no perseguir eficazmente esa clase de criminalidad, ni para los abogados penalistas del sector privado, a los que se les reduce demasiado un mercado que solía operar como un incentivo importante para ejercer el derecho penal.
¿Cuál debería ser el rol del Poder Judicial frente a esta problemática?
Nosotros como representantes del Estado ante la sociedad tenemos que ser garantes para que el buen ciudadano, básicamente, no se sienta un tonto por cumplir con las normas. La pena estatal sirve para eso: garantizarle al buen ciudadano que no es un tonto por cumplir la ley. Si las penas no se ejecutan, o se ejecutan muy tardíamente, el buen ciudadano empieza a sentirse un tonto y posiblemente acabe optando por violar la ley. Nosotros no podemos ser parte de esto.
Sé que le preocupa especialmente que no se ejecuten las penas…
Sí. Fue una preocupación que me instaló mi padre hace ya algún tiempo en una charla casual. Me preguntó directamente por qué en Argentina no se cumplen las penas. Él es ingeniero, sin ningún contacto con el sistema penal, salvo yo. Y percibía eso. Al principio intenté racionalizarle lo que a él le molestaba, con los argumentos pretendidamente jurídicos de siempre, hasta que me di cuenta de que él tenía razón. Empecé entonces a mirar ese problema con otros ojos, revisé minuciosamente el derecho penal que realmente tenemos y llegué a las conclusiones que expongo en este libro.
Cuéntenos algunas de esas conclusiones y lo que investigó…
En concreto, me ocupé con mucho detenimiento de la problemática de hasta cuándo se extiende la garantía de la presunción de inocencia y desde cuándo, por lo tanto, se tiene que empezar a ejecutar la pena. Nuestros códigos procesales dicen que la presunción de inocencia rige hasta que una sentencia firme declara la culpabilidad de la persona imputada. Pero ese requisito de la firmeza no está ni en la Constitución ni en las convenciones internacionales con jerarquía constitucional. Lo único que se establece en el nivel constitucional es que la persona imputada se presume inocente hasta que una sentencia declare o pruebe su culpabilidad. Pero no se indica que esa sentencia debe estar firme. Por eso, en el libro argumento que algo tan serio como la presunción de inocencia, piedra angular de todo Estado de derecho, debería ser desactivada por la sentencia más seria que tenemos, que es la que dictan los tribunales de juicio. Es la mejor sentencia que tenemos por la inmediación, por la oralidad, por el acceso directo a la prueba; es decir, por todo eso que yo identifico como sus insuperables virtudes epistémicas para descubrir la verdad. No hay ningún tribunal de revisión que pueda tener mejor acceso a la verdad que el tribunal de juicio. Es la sentencia de condena que se dicta tras el juicio, por lo tanto, la que debería desactivar la presunción de inocencia. Ese es, además, el momento de mayor visibilidad del proceso, el que la sociedad observa con más atención. Nadie se fija demasiado, después, en lo que hacen los tribunales revisores. Tras ser condenada en juicio, esa persona, como culpable, si quiere podrá ejercer su derecho a recurrir esa condena. Pero no hay ninguna razón constitucional que obligue a continuar considerando inocente a quien, después de haber sido declarado culpable tras un juicio, recurre su condena.

Suponga que a nivel federal se instauran finalmente los juicios por jurados, que es lo que manda la Constitución: ¿le parece siquiera imaginable que el veredicto de condena de un jurado pueda ser ejecutado sólo después de años, cuando la sentencia queda firme?
Bueno, eso tampoco puede suceder ahora, aunque no tengamos jurados, precisamente por lo que le dije respecto de las virtudes epistémicas del juicio. Nos pasamos hablando de la importancia del juicio como el momento central del proceso y, sin embargo, aceptamos con toda naturalidad que la ejecución de una sentencia de condena quede completamente desligada del juicio. Por otra parte, piense en el federalismo, otro argumento que incluyo en mi libro: exigir que la Corte Suprema deba haberse pronunciado para que pueda ser ejecutada una pena implica asumir que las provincias han perdido su imperium para ejecutar sus propias sentencias penales. Eso no puede ser conforme con la Constitución, en particular no con su artículo 5 y con su artículo 1. En mi libro llego a decir, y creo que no me equivoco, que todo esto está causando una suerte de estrago normativo en la sociedad.
¿Por qué? ¿Qué sucede en la actualidad?
Hasta hace unos años, a nivel federal, se podía ejecutar la pena una vez que la Cámara de Casación rechazaba el recurso extraordinario. Pero ahora, desde que se puso en vigencia en todo el país el artículo 375 del Código Procesal Penal Federal, el famoso código acusatorio, se está sosteniendo que para ejecutar la condena, si fue impugnada, debe aguardarse a que resuelva la Corte Suprema. Porque ese artículo dice que sólo pueden ser ejecutadas las sentencias de condena firmes. Lo que ocurre en la práctica, entonces, es que hay muchos casos en los que las personas imputadas llegan en libertad a juicio y allí son condenadas a penas de prisión efectiva. Sin embargo, por esto de la exigencia de sentencia firme, tras la condena siguen en libertad y luego, como la Corte no tiene plazos para dictar sus sentencias ni tiene la obligación de ocuparse de asuntos no trascendentes, muchos de esos casos prescriben antes de que la Corte se pronuncie. El resultado es escandaloso: esas personas, condenadas en juicio a penas de prisión efectiva, terminan sobreseídas por prescripción. Y ahí hay casos de robos, encubrimientos, abusos sexuales, violencia de género y un largo etcétera. Eso en sí mismo es ya tremendamente injusto. Pero si además es una práctica muy generalizada, como de hecho lo es, entonces se visibiliza, y eso nos desprestigia. Y el punto, crucial para mí, es que esto no es inevitable. Insisto en que no hay ninguna norma ni razón constitucional que obligue a que las cosas sean así. Tranquilamente, podríamos y deberíamos modificar nuestras leyes y nuestras prácticas para que esto deje de ser así y, de ese modo, restaurar la confianza de la sociedad en su sistema de administración de justicia penal.
¿Pero cómo se explica entonces que en el nuevo sistema acusatorio, que se supone busca no sólo garantizar derechos, sino también reducir la impunidad y los tiempos de la justicia penal, se haya incluido ese artículo 375 que a usted le parece tan cuestionable?
Bueno, esa norma no estaba en la versión original del nuevo Código Procesal Penal Federal. Todo indica que fue incluido después para garantizar que ciertos imputados con privilegios constitucionales no sean encarcelados, en caso de ser condenados, hasta que se pronuncie la Corte Suprema. En verdad, es razonable que, en una democracia, más si es presidencialista, presidentes y ex presidentes gocen de determinadas inmunidades, como ocurre en Brasil, en Estados Unidos y en muchos otros países. Lo que no es admisible es que, en aras de asegurar eso, se incluya una norma con validez general, aplicable a todos los imputados, como el artículo 375 de ese código, de modo tal que se vuelva casi imposible ejecutar cualquier condena. Por eso pienso que es el Congreso el que debería hacerse cargo de esta situación, modificando o derogando ese artículo y, en todo caso, dictando una ley especial con inmunidades específicas para personas cuya condena penal pueda poner en tensión la democracia. Yo como ciudadano puedo entender eso. Con una ley así, además, la política sería clara con la sociedad; le diría de frente: “como estamos en una democracia, que además es presidencialista, para que un presidente o ex presidente pueda ir preso será necesario este o este trámite especial”, como por ejemplo que su condena sea confirmada por la Corte Suprema, o lo que sea. Ahora, en cambio, todo es ambiguo, borroso, y la principal víctima de esa opacidad normativa es, irónicamente, la justicia penal. Porque lo que la gente percibe es que es el Poder Judicial el que no tiene interés en ejecutar condenas, y eso es falso y en consecuencia injusto. Como en todo Estado de derecho, la justicia no está haciendo otra cosa que aplicar lo que la política ha sancionado en una ley. Lo que hay que hacer, entonces, es modificar la ley.
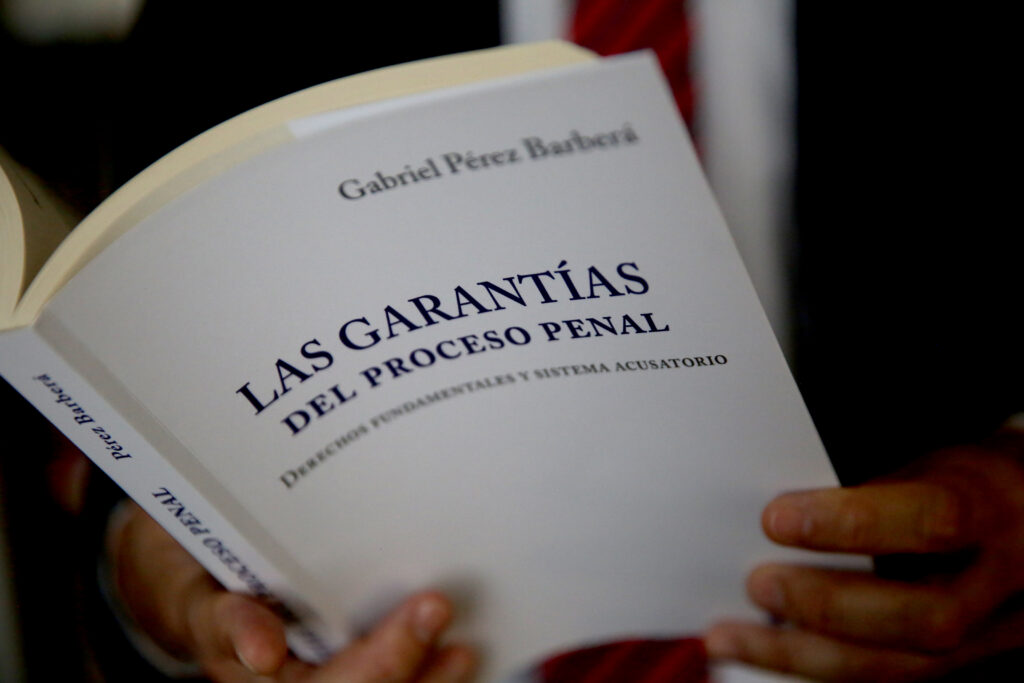
¿Qué otras garantías aborda usted en el libro y qué alcance les da?
En el libro están abordadas prácticamente todas las garantías, salvo algunas que por el diseño quedaron para otra oportunidad. En cuanto al tema del alcance, quizá lo interesante resida en el método que aplico para interpretarlas, que no es otro que el del positivismo jurídico. Tengo una concepción positivista del derecho, que es por lo demás la concepción que defiende la Corte Suprema. No lo dice expresamente en fallos con apellidos famosos, pero esa es la concepción sobre el derecho que la Corte viene plasmando desde siempre en capas y capas geológicas de precedentes anónimos que han ido conformando su identidad jurídica. Tengo la sensación, sin embargo, de que esto no es percibido por muchos tribunales, que mantienen respecto del derecho una actitud contraria a la del positivismo y, con ello, se distancian de la Corte. En particular, esto sucede con la interpretación de las garantías y con la aplicación de muchas normas penales.
¿Podría explicar un poco más esto del método positivista?
Sí, aunque es difícil. Hasta a los filósofos del derecho les resulta cada vez más tortuoso definir qué es y qué no es el positivismo jurídico. Por eso, para simplificar, prefiero hablar de “actitud positivista” y de “actitud antipositivista” respecto del derecho. Básicamente, puede decirse que la actitud positivista es la que lleva a aplicar y llegado el caso a interpretar el derecho tal como es, y no como al aplicador del derecho le gustaría que sea. Esto implica, entre otras cosas, que los jueces guarden deferencia estricta a la letra de la ley y que no intenten suplantarla si no les gusta. En esto viene insistiendo la Corte cada vez más porque advierte, por ejemplo, que algunos tribunales “perforan” los mínimos legales de las penas, sin declararlos inconstitucionales, simplemente porque no les parecen convenientes. Ahí tiene usted un ejemplo claro de actitud antipositivista respecto del derecho que la Corte Suprema reprocha fuertemente. Y bueno, con relación a las garantías, si uno asume una actitud positivista con coherencia, el resultado será, en no pocas ocasiones, que vía interpretación tengamos que asignarles un significado y un alcance más restringido que el que se les suele asignar desde esas concepciones maximalistas a las que me referí antes.
¿Cuál sería un ejemplo en el libro?
Hay muchos. Pero piense en la prohibición constitucional de obligar a declarar a una persona en contra de sí misma en un proceso penal. Si uno se atiene a la letra de la Constitución, que es lo que corresponde desde una actitud positivista, queda claro que lo único que está prohibido es obligar a alguien a declarar contra sí mismo. Cualquier acto que no sea una declaración en sentido estricto debería, entonces, quedar afuera de esta garantía. Pensemos en estos casos muy actuales de aperturas o desbloqueos de teléfonos celulares. Obligar a una persona a dar una clave o a dibujar un parámetro está constitucionalmente prohibido porque para eso hay que hablar o escribir, y hablar y escribir implica declarar. Pero poner el rostro frente al celular o apoyar un dedo para que, por biometría, se desbloquee, no es declarar. Eso, entonces, no queda protegido por esta garantía. Si hubiera jurisprudencia clara y uniforme respecto de esto, los efectos institucionales serían muy palpables. Porque hasta podría capacitarse e instruirse a las fuerzas de seguridad para que intenten obtener teléfonos celulares encendidos al practicar determinadas medidas probatorias, sobre todo si son dispositivos de última generación. De modo que, de inmediato, obliguen a quien lo posee a poner su cara frente al teléfono para que se desbloquee. Porque si esa persona tiene tiempo de apagar el teléfono antes de que lo tome la policía, la posibilidad del desbloqueo por biometría, por lo menos en este estadio tecnológico, se desvanece: ya sabemos que, si el teléfono está apagado, al encendérselo pide primero una clave antes de habilitar el desbloqueo facial o dactilar. En fin, con una buena praxis respecto de esto, que empieza naturalmente con una interpretación razonable de esta garantía, hasta nos ahorraríamos recursos materiales, porque no dependeríamos tanto de costosos softwares extranjeros para, si tenemos mucha suerte, lograr desbloquear un teléfono celular de última generación. Aquí se aprecia bien, me parece, lo que puede aportar a la práctica judicial un trabajo académico bien argumentado, que es lo que he intentado hacer en este libro.
¿Qué expectativas tiene respecto del impacto de su libro?
A ver, en Argentina hay dos textos notables, excelentes, sobre las garantías constitucionales en el proceso penal. Uno es el libro de Alejandro Carrió, y el otro es el capítulo de garantías del tomo 1 del Tratado de Julio Maier. Yo, digámoslo así, “me crié” leyendo esos libros, cuyas primeras ediciones salieron a finales de la década de 1980. Eran, claramente, los libros que tenían que ser escritos y leídos en ese momento de restauración democrática. Bueno, si es por ilusionarse, lo que me gustaría es que en 20 años mi libro sea visto, incluso con todos sus defectos, como el que tenía que ser escrito y leído en este momento.

